El doctor Catalepsio Máculas, siguiendo el ejemplo de
otros colegas de su ramo, no escatimó en gastos: el flamante acuario que su
consulta ostenta haría feliz al mismísimo Capitán Nemo. El acuario es de esos
grandes y suntuosos que se encuentran en las consultas de muchos psiquiatras.
La verdad sea dicha, a la pecera no le falta detalle, con su colorido
ecosistema, sus burbujitas y sutiles gorgoteos, sus plantas, corales, túneles y
escondrijos, sus tesoros y sus naufragios ya olvidados.
Váyase a saber por qué, se les supone – a los
acuarios, no a los psiquiatras – inductores de un efecto tranquilizador y
relajante en quienes los contemplan, nariz pegada al vidrio. Tal vez, especula
Máculas, sea porque dentro de sus cristales los acuarios encierran un
microcosmos de sueño, cuyo influjo nos hace retroceder a ese tiempo umbilical
en que vivíamos amnióticamente remojados, irresponsables, sin desvelos, todavía
sin conciencia de las asperezas de la vida ni de nuestra propia finitud. Y vean
si no es mala pata, justo cuando empezábamos a ser maestros consumados en
ese dolce far niente, llega la hora de nacer, la primera palmada en
el culo y el llanto, y a partir de ahí la cosa comienza a torcerse, como todo
el mundo sabe, o por lo menos intuye.
Piensa Catalepsio en algunos de sus pacientes, en los
angustiados, en los apesadumbrados crónicos, en los que no levantan cabeza. ¿De
dónde vienen tantos inexplicables complejos, tanta tristeza arraigada, tanto
perenne desasosiego? No de golpes, humillaciones o violaciones, en la mayoría
de los casos… Ni siquiera de vidas especialmente duras. No, no, el problema
debe estar antes, frecuentemente en ese túnel oscuro que desemboca
en la vida. Hay quien experimente un sufrimiento sobrehumano durante ese paso,
un padecimiento atroz que, por ser tan anterior a la memoria consciente y a la
experiencia verbal, nunca llegará a ser debidamente identificado, ni
eficazmente combatido. No puede sorprendernos, así, que se hable del trauma del
nacimiento, que debe ser semejante a lo que experimenta el pez fuera del agua:
un pánico a ese momento de tránsito, que se intuye irrespirable y fatal. E
incluso cuando se sobrevive, se nos queda el peso de ese miedo ciego y viscoso,
lastrándonos la existencia como una piedra atada al pie.
Habrá quien piense también, considera Máculas
regresando con la vista a su hermosa pecera, que la contemplación de los
pececitos puede disparar en nosotros alguna memoria biológica ancestral, que
nos recuerda que también nosotros (bueno, más bien nuestros tatarabuelos
cámbricos o devónicos) fuimos escamosos, escurridizos, y sobre todo, libres.
Claro que todo esto es palique y conjetura, y por ahí se quedará, vista la
dificultad de corroborar semejantes premisas de forma científica. Sea como
fuere, Catalepsio está exultante con su acuario, y ya ha comenzado a notar los
efectos benéficos de su flamante adquisición entre sus clientes.
A veces, sin embargo, las causas mejor intencionadas
pueden también producir los más perversos efectos, como veremos en el caso de
este nuevo paciente, el último de la tarde, de nombre Gregorio. Hoy, la
contemplación de este oceanito doméstico ha venido causando gran turbación al
bueno de Gregorio, desde el comienzo de la sesión.
Tras los saludos y galanterías iniciales, afables,
aunque más bien impersonales, el doctor Catalepsio ha pronunciado su
habitual “Siéntese, por favor. En seguida estoy con usted”. El nuevo paciente,
aparentemente tan pancho mientras el doctor Máculas se prepara parar rellenar
los datos personales de su ficha clínica, se arremanga con parsimonia, se
levanta, camina hacia el acuario y, subiéndose a una silla cercana, introduce
en él su brazo derecho, provocando, literalmente, una onda de alarma entre sus
escurridizos y exclusivos habitantes.
No, no es nada común que una relación psiquiatra/paciente
se inicie con una estampa como esta. Sin embargo, ahí lo tienen a Gregorio,
subido a la silla, con el brazo sumergido entre corales, el rostro inexpresivo,
mirando al médico y sin saber qué hacer. Verdaderamente, la instantánea se
parece más al fragmento deshilachado de un sueño que a una situación salida de
ese magma al que convencionalmente llamamos vida real.
El médico no había dado mayor importancia al hecho de
que su paciente se levantase, acostumbrado como está a la fascinación que la
colorida biodiversidad de su acuario ejerce sobre sus clientes, especialmente
durante la primera consulta. Pero tras oír un chapoteo inusual, levanta su
cabeza Catalepsio, para encontrar el insólito cuadro. Máculas, que a veces se
permite pensar que ya lo ha visto todo, abre mucho sus ojos y un poquito la
boca, y durante un instante se asemeja mucho a uno de los habitantes de su
lujosa pecera.
“¡Pero-hombre-por-favor, sáqueme esa manaza de ahí,
que todavía le va a provocar un infarto múltiple a mi exótica y valiosísima
población piscícola!”, vocifera Catalepsio, habituado a tratar a sus pacientes
sin miramientos, siempre que es necesario. Gregorio, sin embargo, permanece
estático, diríase pétreo, fosilizado como un trilobites. “¡Que le digo que
quite usted el brazo de ahí, recorcho! ¿Pero es que se cree usted que aquí se
viene a pescar, leñe?”
“Ya, ya, doctor, le ruego que me perdone, no sabe cómo
lo siento… No se preocupe con sus peces… lejos de mí la intención de hacerles
ningún daño… ¡Ay, qué vergüenza!”. A pesar de las disculpas, Gregorio no parece
hacer ningún esfuerzo por retirar su intempestiva zarpa del tanque. La verdad
es que intentar lo intenta, pero simplemente, no lo consigue. Se limita a mirar
su propia mano como si fuese ajena, a través del vidrio. Es como si necesitase
algo más que su mera voluntad para sacarla de allí.
Gregorio no tiene el aire de ser ningún agitador,
piensa Máculas, y parece genuinamente compungido: “Le reitero mis disculpas,
doctor… créame que este es un momento de lo más embarazoso para mí… pero le
ruego que repare en esta situación porque, a pesar de impropia,
inoportuna e indeseable, puede venir bien al caso para ilustrar in
loco mi patología. Verá… son precisamente comportamientos como éste
los que me traen a su consulta…”. Mientras habla, Gregorio contempla incrédulo
su manaza, grotescamente agigantada por el vidrio de aumento.
El pobre Catalepsio cierra los ojos y se cubre la cara
con las manos, intentando esconder de su cliente un pensamiento fatalista, casi
una imprecación, que le recorre la mente: “¿Pero por qué me tienen que
tocar a mí los tipos más raros, señor-bendito-dios-todopoderoso?… ¿Por qué a
mí?” Después abre los ojos, respira profundamente e intenta
recomponerse: “Espero vehementemente, señor…”
“Samsa, Gregorio Sams…”, intenta completar el otro
desde lo alto de la silla.
El nombre de su nuevo cliente le dice algo, pero
Máculas continúa: “… Señor Gregorio… Decía que espero, por lo menos, que se
haya lavado usted bien… ¿Sabe que algunas de las especies de ese acuario son
extremamente vulnerables, y no resisten la más mínima contaminación de su medio
acuático? Puede no parecerlo, pero ha ido a meter usted la mano en un pequeño
microhábitat donde no falta ni sobra nada… Ni se imagina el trabajo que me da
mantener a esos pececillos vivitos y coleando… Especialmente la familia
de carassius auratus raros, cuyo precio hace honor a su nombre, le
aseguro… Y ahora, si me hace el favor…”
“… Por ese lado no creo que deba preocuparse, doctor.
Soy un individuo anormalmente aséptico, higienizado, casi diría esterilizado…
Tanto es así, que esa involuntaria compulsión mía por la limpieza ya me ha
costado un matrimonio y varias amistades…”
“Vaya… Pues si no le importa que le diga, no me
extraña en absoluto, si tiene usted la costumbre de meter la mano en sitios tan
manifiestamente inapropiados como este… En fin… ¿me permite que le ayude?”.
Catalepsio se levanta, camina en dirección a Gregorio sin aparentar prisa, se
sube a otra silla, y ayuda suavemente a su paciente a retirar la mano de su
particular naufragio. En el futuro, juntos habrán de prorrumpir muchas veces en
estentóreas carcajadas al recordar esta escena.
Los peces les contemplan, seguramente aliviados. “Así,
muy bien… ¿Ve? ¡Ya está!”.
Psiquiatra y paciente se sonríen con franqueza. Al
menos, no puede decirse que este no sea un comienzo original, e incluso
prometedor, para una relación humana. Catalepsio le alcanza una toallita a
Gregorio.
“Ahora siéntese aquí tranquilo, olvídese de mis peces un rato, y
vamos a conversar, si le parece… sobre lo que le trae aquí”. El doctor echa una
ojeada furtiva a sus pececitos, intentando descubrir si ya habrá que lamentar
alguna baja, por contaminación de las hiperesterilizadas aguas.
“¿Usted cree que esto mío tendrá cura, doctor?”
“Hombre, antes de responder, tendremos que saber qué
es esto suyo, exactamente. ¿Por qué no empieza usted contándome por
qué ha decidido venir a mi consulta, y por qué cree que ha hecho lo que acaba
de hacer?”
“Verá, doctor… No querría que pensase que soy un freak…
Claro que tengo mis cosas, como todo el mundo, pero me considero un ser
corriente, vaya… Tengo un trabajo, me conduzco de forma normal la mayor parte
del tiempo; mi discurso creo que es coherente, y no dejo de ser consciente de
mis actos, incluso cuando ellos me colocan en este género de tesituras…”
“O sea que esto es un comportamiento
repetido… Aparte del peregrino episodio de hoy con mi pecera, ha tenido otros…
similares”.
“Pues mire, sí, doctor. Además, yo diría que es
compulsivo, porque no los puedo evitar, ya me vio usted. Meto la pata, la mano,
o lo que sea, y ahí la dejo hasta que alguien viene a sacarme del lío…”.
“Extraordinario…”
“Desde que entré y vi su pecera, sabía perfectamente
que no podría evitarlo. Y lo peor es que me doy cuenta de todo. Es a la vez
deliberado e inevitable… Ahora por ejemplo, me arremangué, me levanté, y metí
la mano ahí dentro. Tuve conciencia completa de todo, y a pesar de ser el
primero en querer salir de la situación, no conseguía sacar el brazo de allí…
Le agradezco de verdad su ayuda y comprensión… No sabe las vergüenzas que
paso…”
“Claro, claro, de nada. Vaya. Cuénteme más situaciones
de esas suyas, se lo ruego…”
“Pues mire, la semana pasada fue el colmo, y por eso
me decidí de una vez a pedir la consulta. Ya no me pasaba hacía varios meses.
Estaba tan ricamente en una marisquería de mi barrio, esperando mi comida con
una amiga, cuando de repente fui irresistiblemente atraído por el tanque donde
mantienen vivas a las langostas y los centollos, hasta la hora de la cocedura
final. Metí los dos brazos en el tanque… Menudos se pusieron los bichos… mire,
todavía tengo las marcas de las pinzas…”.
“¿Metió usted los brazos donde las langostas? Madre
mía… Encontraría usted graves dificultades para explicar a los empleados del
restaurante su extraño comportamiento, supongo…”
“Y que lo diga… Casi que en estas situaciones prefiero
no explicar nada, porque sólo empeora la cosa… No nos echaron porque ya
habíamos pedido la comida, y prefirieron dejarnos comer y pagar, pero me
miraban con mucho recelo, como si yo fuese un activista de la Liga
Revolucionaria para la Liberación de los Crustáceos… Pusieron a un
camarero allí plantado para custodiar los animalitos en caso de que me diese
por reincidir…”
“Caramba… ¿Y su amiga, como reaccionó?”
“Sin problema… Ella ya me conoce bien. Fue ella la que
ayudó a sosegar los ánimos…”
“Ya... O sea que todas estas situaciones tienen en
común una inmersión, al menos parcial, de sus extremidades, y siempre, por lo
que entiendo, en lugares flagrantemente inadecuados…”.
“Pues sí… y a veces ni siquiera puedo evitar meterme
de cuerpo entero…”
“¡Caramba! Una especie de compulsión acuática,
desenfrenada pero consciente… ¿Se acuerda usted cuando comenzaron estos
episodios?”
“Pues sí, mire, hace tres años, en un viaje a Roma con
mi exmujer… Acabé en el cuartel de la policía, por segunda vez en tres días...
después de meterme en la Fontana di Trevi, con ropa y todo”.
“¿En la Fontana di Trevi? ¿De verdad…?”
Catalepsio sonríe, y su mirada vuela, soñadora, en el tiempo. “Perdone… Es que
eso que me cuenta me hizo recordar a Anita Ekberg y su célebre escena con Marcello
Mastroianni, en La Dolce Vita… ¿No fue en esa misma fuente?” El
médico, todavía desorientado sobre la naturaleza de estas involuntarias
abluciones de Gregorio, decide continuar la conversación de modo informal,
intentando hacer acopio de datos que le puedan conducir a un diagnóstico.
“Es verdad,
¡qué bonita, doctor! ¡Una escena deliciosa…! Opino que esa fuente debería ser
rebautizada como Fontana di Anita e Marcello, ¿no le parece?
Puestos a ensalzar a los clásicos, ¿no son ellos más bellos y clásicos que
Afrodita, Neptuno y toda la corte del Olimpo, juntos?”
“Muy bien visto, sí señor. Le secundo completamente…
Cuente con mi firma para todo lo que tenga que ver con santificar a la Ekberg…
Considéreme, en ese aspecto, un activista combatiente…”
Gregorio sonríe gozoso, animado por la sintonía que
recibe de su médico, y también se deja llevar un poquito por el recuerdo.
“¡Ay…! Después de ver esa película, la señorita Ekberg formó parte de mis
sueños de adolescente durante años… Todavía hoy, alguna vez… Nunca me cansaré de
ver esa escena…”
Catalepsio ríe. “¡Cómo le comprendo, señor Gregorio!
Habrá pocas cosas más bellas en la historia del cine que esa escena de la fuente…
Y si se acuerda bien, ella llamaba a Mastroianni por su nombre real… Marcello, cuando
lo reclama para que se junte a ella en la fuente… ¡Ay, qué delicia, y si me lo
permite, qué momento inmortal de erotismo…!”
“¡Sí, sí… y cuando él entra y llega a la altura de
ella, Anita le pone unas gotitas de agua en la cabeza, como bautizándolo… solo
que es el más pagano, beodo y carnal de todos los bautismos…”
“¡Vaya que sí! Puestos a recibir sacramentos, yo
también me quedo con la Fontana y con la sacerdotisa Anita…
¡Qué maravilla!...”
“Vaya que sí, doctor…”
“Veo con regocijo que es usted un felliniano devoto…
Pues ya que sacamos a colación La Dolce Vita, me viene a la memoria
esta otra escena, también de Fellini… A ver si me adivina usted de qué
película…”. El reloj de la consulta para. Aquí sólo hay ya dos hombres-niños,
jugando.
“A ver, a ver, apuesto a que la acierto… El cine de
Fellini debe de ser la gran otra compulsión de mi vida…”, desafía Gregorio,
contento como un niño.
“Pues veamos… aquí la dama es bastante menos
sofisticada, aunque no menos voluptuosa que Anita, y hace alarde de una fachada
todavía más opulenta, pectoralmente hablando, la cual exterioriza
ostensiblemente, exhibiendo una lascivia rayana en la procacidad, en una escena
en la que inicia a un adolescente del pueblo en las andanzas sexuales…”
“¡Claro que sí…! Se refiere usted a la célebre escena de la estanquera lúbrica de Amarcord…! Maria
Antonietta Beluzzi, si la memoria no me falla…”. Gregorio está tan
entusiasmado, que parece haberse olvidado de sus acuáticos apremios.
“Sublime… El pobre muchacho casi se asfixiaba en medio de toda
aquella exuberancia… Después de una experiencia iniciática tan
efusiva, sólo restan dos caminos: el seminario o una deliciosa vida
de disolución... Espero que el ragazzo haya optado por
esta última”.
“Estoy de acuerdo... Dentro de los óbitos por asfixia,
este sería uno de los más dulces, me atrevo a conjeturar… Asfixia por asfixia,
mejor sofocarse en medio de aquel busto magnífico y no en el ambiente santurrón
y opresivo de su familia y de su aldea, ¿no cree?”. Catalepsio ya visita con el
humor esos rincones de confianza que preludian las buenas amistades.
“Sin sombra de duda, doctor… Siempre me ha parecido
que una vida sin sus momentos de exceso, de exuberancia, de desafío, incluso de
grotesco, es como un regalo desaprovechado…”
“Y que lo diga, Gregorio…”
“… Eso es lo que yo creo que Marcello y Anita nos
enseñan desde esa Fontana bellísima ¿no? Es el
abandonarse, el saber ver la belleza y fundirse a tiempo en ella, ser
parte de la fuente, como aquellos dos supieron ser, mientras todavía es de
noche y el agua brota de sus adentros… No dejar siempre que la compostura, la
llamada buena educación, se lleven siempre la mejor parte… Los
italianos entendieron siempre eso, me parece, y Fellini mejor que ninguno...”.
Gregorio sonríe, pícaro. “Vea si admiro a don Federico, que hasta llamé Fellini a
mi gatito…”
“Muy bueno… No podría pensar en un bautismo más
apropiado para un minino… Y déjeme decirle que subscribo todo lo que ha dicho
ahora mismo. Demuestra usted gran intuición y perspicacia como contemplador de
la belleza, y sospecho también, para los asuntos de la vida… Vamos, que tiene
usted más razón que un santo…”
“Me alegro de que esté usted de acuerdo, doctor… Y
ahora que habla de santos y santurrones... O sea, volviendo, si me lo permite,
a nuestro viaje a Roma y a mi involuntario baño público… después de mi
inmersión en la Fontana di Trevi, salir del cuartel fue complicado,
porque ya me habían fichado dos días antes en el Vaticano…”
“¿Fichado? Cielo santo… No me diga que ya había armado
otro escándalo en el Vaticano…”
“Pues sí… lo de la Fontana di
Trevi vino dos días después de haber hecho lo mismo en una de las
fuentes de la Plaza de San Pedro, ahí delante de las pontificias narices del
mismísimo papa, literalmente. Imagínese, me dio por meterme en una de las
fuentes al lado del obelisco, y justo durante uno de esos mítines
multitudinarios que él hace desde el balcón, y al cual mi mujer insistió
vivamente en asistir, a pesar de mis muchas reticencias…
“¡Pero hombre de Dios…! ¡Con la Iglesia hemos topao…!”
Catalepsio ríe, anteviendo la escena. “¿Imitando a la Ekberg en el Vaticano,
también? ¿Pero es que no se arredra usted ante nada?”
“Ya ve… No se imagina el lío que se armó… Yo ya me
había metido, y no conseguía salir solito, ahí en pleno centro de la fuente… De
repente abrí los ojos y vi que estaba rodeado de veinte guardias suizos, lanzas
en ristre, gritándome que saliese de la fuente con las manos en la cabeza…
Poner las manos en la cabeza sí conseguí, con algún esfuerzo… pero salir de la
fuente sin ayuda, eso fue completamente imposible, como usted ya está en
condiciones de entender…”
“Pero ¿qué me dice? ¿En serio?” Catalepsio ya ha
perdido hace rato el porte doctoral, y no renuncia a la risa que se filtra,
cristalina, abierta, entre los placeres de la conversación.
“Y tan en serio… menudos eran… Fíjese que engañan los
tipos, vestidos así como alabarderos, y ociosos como están normalmente… parecen
soldados figurantes de un drama de Shakespeare, de esos que tienen como mucho
un parlamento cortito en tres horas de teatro… Pero cuando hay bronca, se ponen
brutos que parecen marines americanos o de esos de los cuerpos de intervención…
¡Qué bestias los tíos! Los debe entrenar la CIA, por lo menos… Con esas lanzas
apuntándome, llegué a pensar que iban a hacer una brocheta Il Bosco de
tamaño natural conmigo…”
Catalepsio ríe con ganas. Quiere dosificar la escena y
la risa, hacerlas durar. “¿Sabía que para ser guardias suizos deben ser suizos
de verdad, y además solteros y católicos…? Ah, y deben jurar que arriesgarán la
vida para defender la integridad del papa…”
“… Jesús bendito... Deben haber llegado a la
conclusión de que sólo en Suiza podrían encontrar gente tan aburrida. Es seguro
que tendrán graves problemas de reclutamiento… No consigo imaginar un perfil
personal más tedioso… Me gustaría leer el currículum vitae de
los nuevos candidatos… Debe ser un somnífero de lo más eficaz”.
“…Y sí, me consta que los entrenan en serio. Ya
leí en algún sitio que se saben manejar bastante bien con fusiles de asalto y
con explosivos, y son peritos en tácticas militares. Así que ya ve… Tiene usted
suerte de poder contarlo… Pero prosiga, por favor… hacía tiempo que no me reía
tanto…”
“Sí, sí, engañan los tipos... Uno mira para ellos, y
parece que solo piensan en queso y en relojes, pero luego mire... Bueno, el
caso es que al papa le mandaron parar el discurso, y lo metieron para dentro, a
cubierto de francotiradores. Deben haber pensado que yo era un loco turco matapapas,
y que quizá mi remojón podría ser una maniobra de distracción coordinada antes
de un atentado, o algo así…”
“Si Jesús hubiera tenido un cuerpo de seguridad así de
eficaz, mejor le hubiera ido con Poncio y demás romanos…”
“Ya le digo… Entretanto, los peregrinos, viéndose
súbitamente privados de tan esperado evento, se volvieron contra mí con saña de
cruzados del santo grial… Casi que me alegré de tener a los guardias alrededor…
¿Se imagina lo que es ser abucheado por media reserva espiritual de occidente?
Nada tranquilizador, le aseguro…”
“Terrible, supongo… Debe ser usted muy conocido en
Italia, después de todas estas algarabías…”
“Calle, calle… Mi imagen en remojo, a punto de ser
ensartado por los guardias suizos, debe estar en los videos de vacaciones de
más de tres mil japoneses. Pueden haberse quedado sin papa ese día, pero igual
tuvieron derecho a su espectáculo… Bueno, al final tuvieron que meterse cuatro
guardias suizos en la fuente para sacarme, a golpe de alabarda. No les gustó
nada tener que mojarse… El agua les debió arruinar el plisado primoroso de las
polainas... Por eso creo que me dieron el tratamiento que reservan para los
terroristas sarracenos: nariz en la piedra de la plaza, muchos gritos
intimidatorios, brazos atrás, bien retorciditos, alguna patada en los riñones
para que no se me ocurriera moverme… Después de ser prendido y esposado, lo
peor no fueron los abucheos indignadísimos de todo el orbe católico allí
concentrado, ni los espontáneos vivas al papa, por haber sobrevivido
heroicamente a lo que todos creían ser un nuevo ataque contra su vida… No, lo
peor fue la severísima mirada de mi mujer… Imagínese que el sueño de toda su
vida era estar allí, a escasos doscientos metros del papa, recibiendo de él
toda la gracia divina posible. Maria Angustias nunca me perdonó que yo
interrumpiese el discurso políglota y ulterior bendición general de Ratzinger…”
“Pero hombre, ¿no le explicó usted a su mujer que sus
inmersiones eran debidas a una compulsión involuntaria?
“Uff, usted no sabe lo difícil que es hacerse entender
delante de un católico ofuscado… Ella, que no convivía bien con mi escepticismo
natural, creyó que lo había hecho para reírme de ella y de sus creencias, y no
había manera de sacarla de ahí...”
“No, si ya… A veces, algunos católicos dejan mucho que
desear a la hora de ejercitar in loco esa comprensión y perdón que
con tanta fruición predican…”
“Y que lo diga doctor, qué bronca… E imagínese cuando,
como ya le he contado, dos días después, me pasó lo mismo en la Fontana
di Trevi, arruinando otro día de vacaciones… Me pusieron una multa que ni
le cuento… Nos quedamos sin dinero para pagar el hotel, y tuvimos que adelantar
el regreso… Menos mal que se metió la embajada para ayudar, que si no...
También sospecho que nos pagaron el billete para verse libres de nosotros lo
antes posible… El incidente en el Vaticano fue peliagudo de resolver… Hasta que
el embajador español consiguió convencerles de que yo no era miembro de ninguna
célula terrorista, sino un vulgar médico forense de Teruel… Bueno, resumiendo,
en el avión de vuelta, mi mujer ni me habló, pero parecía que ya tenía la
palabra DIVORCIO escrita en la frente…”.
“Vaya, lo siento de veras…”
“Pues mire, doctor, sí y no... A veces pienso que fue
mejor así, la verdad es que yo ya no aguantaba mucho más tanta mojigatería… La
idea de ir a Roma fue de ella, y el tiempo que allí estuvimos se nos fue todo
en ver iglesias y papas… Ya estaba negro yo, con la cantidad de cosas más
interesantes que hay por allí… Y ella, que no podíamos dejar de ver la
iglesia de san-no-sé-quién o la tumba de santa-no-sé-cuántas… Yo fui a todo
dócilmente, pero la verdad ya estaba hasta aquí de milagros y santitos ¿Sabe lo
que le quiero decir? Cuando, como es mi caso, no se cree en estas historias, es
difícil convivir con alguien cuya vida se fundamenta completamente en ellas…
Uno puede decir que respeta las creencias de los otros, pero
en el fondo, si soy completamente sincero, me estoy riendo de todo eso por lo
bajini, qué quiere que le diga…”
“Le comprendo, amigo Gregorio, le comprendo…”
“… Yo admito que lo mío con los remojones sea un poco
extraño, pero mire que creer en arcángeles anunciadores, madres vírgenes que
ascienden al cielo, o en la resurrección de los fiambres… eso sí que me parece
de locos, aquí entre nosotros…”
“Amén, Gregorio, amén… Yo también soy de los que creen
apenas en lo evidente, y se contentan con eso. Lo evidente ya es
suficientemente maravilloso ¿no?”
“Usted lo ha dicho, doctor, usted lo ha dicho… A mí se
me va la cabeza con lo evidente, como una buena puesta de sol… ¿Cuál es la
necesidad de pedirle peras al olmo?”
“En mi opinión, no es apenas el hecho de creer o no
creer… Además es que muchas actitudes que adoptamos en nuestras vidas giran en
torno al hecho de tener o no fe en algo ulterior… Hay quien se pase la vida sin
darse un único placer, sólo porque está esperando darse una jartá
cuando por fin llegue al cielo… Una actitud temerariamente anticientífica,
poco saludable, y bastante infeliz, en mi modesta opinión…”
“¡Exactamente…! Muchas personas así creen ser más
espirituales, aunque a mí lo que me parecen es eximios ejemplos de pobreza
de espíritu… Pues eso, que yo ya me estaba hartando de tanta
beatería”.
“¿Fue usted educado como católico, si me permite la
pregunta?”
“Pues sí, y de la forma más estricta… Pero debo tener
el escepticismo circulando por mis venas, porque, ya en la altura de la primera
comunión, me acuerdo que opuse seria resistencia… Y cuando llegó la confirmación,
ahí ya me planté y me salí del club, para gran dolor de mis padres y de la
única abuela que me quedaba viva, pobrecita…”
“O sea, empezó a pensar con su cabecita, y dejó de
comulgar, valga la expresión, con ruedas de molino… Muy interesante… Y dígame…
¿Hay alguna otra experiencia negativa relativa a su toma de postura vital en
esta materialista materia?
“Pues mire, sí… Me cuesta todavía hablar de ello, pero
en el colegio de curas donde me mandaron mis padres tuve… bueno… uno de los
padres abusó sexualmente de mí durante varios años… de los siete a los once,
creo… Ya sabe, se las arreglaban muy bien para hacernos sentir culpa y
vergüenza, así que nunca me atreví a decir nada, pensando que al final me la
cargaría yo… y la cosa siguió… Aquel cura era realmente asqueroso… Han pasado
treinta y pico años y créame, todavía le daría un buen repaso de hostias si se
me cruzase un día por la calle”.
“Natural. Hasta yo le daría, y no fue a mí a quien
violó… Cómo lo lamento, todo eso… Ni se imagina usted la cantidad de pacientes
que me cuentan historias parecidas… Gente destruída por dentro. Totalmente
fragmentada. Pero usted, por lo que me parece, sí que ha conseguido
levantar la cabeza y seguir caminando. Le felicito por ello... Muchos no llegan
a caminar erguidos nunca más, a pesar de la ayuda… Y no es sólo aquí, es
en tantos países… Irlanda, USA, Alemania, Bélgica… hasta Holanda…”
“Sí, leo mucho sobre eso. Pertenezco a una asociación
internacional de víctimas… Pero no se imagina cómo es de difícil desenmascarar
a esos degenerados… Se organizan bien y se encubren unos a otros con admirable
espíritu corporativo, comenzando por los que están más arriba…”
“Su amigo Ratzinger, sin ir más lejos…”
“El mismo que viste y encubre…”
“Mire, Gregorio…”
“Dígame…”
“… Voy a ser sincero con usted… Usted es un hombre
culto, dueño de una visión muy propia de la vida. No tengo ni idea de lo que
pueda ser ese problema suyo de chapotear en lugares inapropiados. Nunca oí nada
parecido..”.
“Ya…”
“… Podría decirle que lo suyo tiene que ver con una
aversión simbólica a la pila bautismal, provocada por un pasado traumático.
Podría sugerirle un tratamiento prolongado de cuarenta visitas o más y quedarme
con su dinero…”
“Ya veo… le sigo…”
“… Igual le fundamentaba en tres minutos que lo que
usted ha forjado inconscientemente en su psique es una especie de
escenificación pagana del sacramento, una descristianización si me entiende, en
la cual el efecto de inadecuación social genera fuerzas reactivas que intentan
bloquear el recuerdo consciente de los daños causados por ese cura baboso que
abusó de usted, de forma a que usted pueda funcionar más o menos normalmente…”
“Ya veo que no le falta labia, no…”
“… Podía llevarle a usted a visitar regresivamente
esas épocas de su vida… Pero la verdad es que ni yo tengo mucha fe en esas
explicaciones. Mire que no digo que no puedan ser ciertas… Quizá podríamos
sacar algo en claro, pero me da que lo más probable es que no. Me parece usted
una persona muy inteligente, y además me cae francamente bien…, así que mejor
preferiría no cobrarle esta visita…”
“Pero doctor, no puedo perm…”
“… e invitarle a una buena cena en un
restaurante cualquiera, uno que usted elija… Mejor que no sea ni una
marisquería ni un vivero de salmones, para que tengamos una cena tranquilita y
seca… Y ¿quién sabe? Charlando, charlando, ¿quién le dice a usted que no
encontramos la solución a sus chapoteos, sin buscarla? Tal vez pueda ser su
amigo, pero dudo que pueda ser su médico, muy sinceramente..."
“Pues acepto encantado, doctor… aunque eso de la
aversión al bautismo me sonaba requetebién… Yo también me lo estoy pasando pipa
charlando con usted. ¿Qué le parece un nuevo asador argentino que han abierto
aquí en la esquina, adecuadamente llamado La Tentación de la Carne?
Tiene una pinta estupenda… pero le aviso ya que la cuenta es mía… Es lo mínimo
que puedo hacer después de tanta amabilidad, y para compensarle a usted por el
susto que les he dado a sus pobres pececitos…”
“… Está bien, hombre de Dios, le acepto por esta vez… ¿Tentación
de la Carne, dice usted…? Pues no estoy yo con ganas de resistirme, no…
¡Vamos a eso!”
Salen de la consulta. Máculas se despide de la
enfermera hasta el lunes. La enfermera se extraña de ver paciente y doctor
salir al mismo tiempo, y además sin que el paciente haya satisfecho el importe
de la visita. Ya en el ascensor, Gregorio y Catalepsio se miran en silencio,
sintiendo ambos que están transponiendo los estrechos límites del consultorio,
y adentrándose en otro lugar, un espacio que ninguno de ellos conoce todavía.
Se sienten por breves segundos como peces fuera del agua, aunque también
reconfortados por la comunicación que acaban de compartir, y por el
vislumbre de una amistad bien posible.
Máculas rompe el silencio mientras se encaminan para
el asador. “¿Sabe? Ahora en serio, estoy pensando que ese problema suyo
desaparecía en un santiamén con una buena apostasía…”
“¿Qué quiere decir?”
“Pues eso, hombre… Usted, para las cuentas de su
estimado Ratzinger y su curia romana, sigue siendo parte de la gran familia
católica, ¿no?”
“Bueno, si se refiere a eso de ser bautizado, claro,
pero usando sus propias palabras, hace cuarenta años que no comulgo, ni con
hostias, ni con ruedas de molino…”
Entran y se sientan en una mesa al fondo, bastante
tranquila.
“Ya, ya. De todos modos, cuando hablo de apostatar, me
refiero al significado profundo de desvincularse formalmente de esta religión”
“Ah… No le sigo muy bien, ahora…”
“¿No le parece que hay algo de perverso en que alguien
que ha sufrido los efectos de una educación represiva, incluyendo abusos
sexuales, continúe formando parte del mismo organismo que le infligió el daño?”
“Pues ahora que lo dice…”
“Es como un judío superviviente de Auschwitz que
perteneciese a la Asociación de Amigos de
las SS…”
“Pues sí, la verdad…”
“De ahí la importancia de la apostasía, como un modo
de erradicar simbólicamente la conexión con su pasado católico… ¿comprende?”
“Creo que sí... Quiere decir pasar a ser oficialmente
una oveja descarriada, un infiel con título, oficio y beneficio… No crea, la
idea me agrada sobremanera..."
“Sí… aunque espero que apostatar obre en usted un
efecto más profundo, más allá de la mera oficialidad administrativa… Si le
parece bien, podemos comenzar por ahí…”
Las carnes y sus acompañamientos llegan, y los nuevos
amigos sucumben sin gran resistencia a las tentaciones que se despliegan en la
mesa. Juegan con las palabras "sucumbir", "suculencia", y
"súcubo", y con “apóstol” y “apóstata”, se extravían nuevamente en
sus carnales rememoraciones de Anita y Maria Antonietta. Liban repetidamente,
los vapores del Rioja los elevan, y aunque no pierden los papeles, dejan que
los placeres de la risa y el juego se hagan un buen nidito en sus espíritus.
Mañana Gregorio se dirigirá a su antigua parroquia, y
tramitará su apostasía con un párroco viejo y malhumorado, que le mirará con
desconfianza, y fingirá no entender nada de estos trámites del diablo. "No
se deja de ser hijo de Dios así como así, ¿qué se piensa?", le soltará el
cura, impaciente. Gregorio le explicará, paciente, que la Iglesia dejó hace
tiempo de ser el centro de la vida, y que ahora las personas tienen derechos
civiles, y muchas hasta piensan ellas solitas, sin ayuda de catecismos. En
suma, le explicará la legalidad, el proceso. El cura seguirá sin querer colaborar.
"Si usted prefiere, me pongo en la puerta del obispado a blasfemar con mis
amigos; le advierto que se nos da requetebién… Pero me parece que así, con el
formulario y la firma del obispo es mejor, como más civilizado ¿no? Usted
mismo".
El párroco le aceptará la documentación a
regañadientes, pero le despedirá con cajas destempladas, despotricando de la
ola de materialismo que lo envenena todo. Gregorio se preguntará si el clérigo
no tendrá también en su hoja de servicios algunos abusos a menores. Antes de
transpasar la puerta de la sacristía, pregunta Gregorio, de sopetón:
"Dígame, padre... ¿por casualidad conoce usted al padre Gonorreo, antiguo
profesor del Colegio de la Sagrada Porra, este de aquí al lado? Calculo que
debe tener su edad, más o menos... Le pregunto porque fue mi profesor, y me
gustaría hacerle una visita..." El cura presiente algo, y sólo responde
que el padre Gonorreo está jubilado y volvió a La Rioja con una tía suya, y que
no tiene su contacto. "Bueno, qué pena... Si alguna vez lo ve o le
escribe, dígale de mi parte que es un tarado y un sinvergüenza, ¿me hace usted
el favor? Él se acordará de mí, seguro... Claro, siempre que esa acentuada
tendencia para el onanismo compulsivo que le recuerdo no le haya secado el
bulbo raquídeo, acarreándole una amnesia galopante". Al salir de la
sacristía, contemplará Gregorio con ojos nuevos el altar, las imágenes, el
sagrario, y la pila bautismal. Respirará profundamente, como libre de un peso
antiguo.
Por la tarde, Catalepsio le llamará para invitarle a
cenar en su casa. Gregorio aceptará encantado, y llevará flores. Cenarán comida
italiana primorosamente cocinada por Catalepsio, sin faltar ni un detalle.
Juntos verán La Dolce Vita y Amarcord en el fantástico Home Cinema de Catalepsio. Ambos se
emocionarán una vez más, viendo pasear a Anita por la noche romana, con un
gatito pequeñito y lindísimo en la cabeza, mientras Marcello busca (y
encuentra) un vasito de leche por la vecindad, para alimentarlo. Cuando ella
exclama asombrada “Oh my goodness!”,
sostienen la respiración, porque ambos saben que en el fotograma siguiente
aparecerá la Fontana, así de sopetón, en toda su desnuda
monumentalidad.
Catalepsio parará la película justo ahí, y Gregorio
dirá “Es así de verdad, Roma… Uno va andando tan tranquilo, y de repente se da
de narices con la belleza al doblar cualquier esquina…”. Y Catalepsio
responderá, mirándole a los ojos, “Sí... Uno no sabe si Fellini humanizó la
fuente, o si monumentalizó a Anita… pero ciertamente hacen un bellísimo
conjunto...”. Y aunque ambos estarán con lágrimas en los ojos, no tendrán
ningún problema para continuar a bromear. “Pues yo me inclino por lo de que
humanizó la fuente, porque Anita ya estaba monumentalizada antes de hacer
el casting…”.
En el final de la velada, Catalepsio acompañará a
Gregorio hasta la calle, y allí le despedirá con un abrazo caluroso, en vez del
acostumbrado apretón de manos. Lo que Gregorio sentirá en esos instantes entre
los brazos de Catalepsio es difícil de definir, como también será difícil de
comprender para él mismo.
Ciertamente, se encontrarán nuevamente el domingo. Tal
vez ambos se sentirán, por primera vez en sus vidas, como peces en el agua.









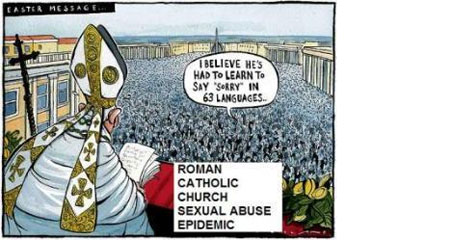

No comments:
Post a Comment
Leave your commentary. Thanks!